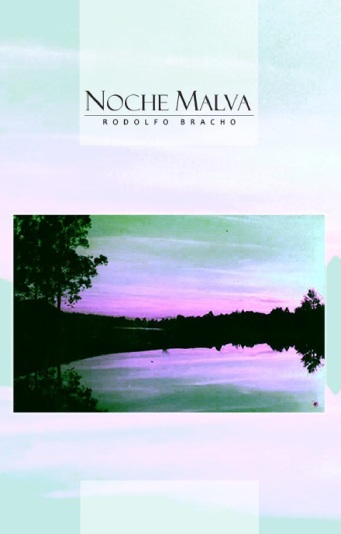Capítulo suprimido de la novela Noche Malva
—Una cicatriz —continuó el anciano, lacónico—, como la de esa mujer que le atraviesa el rostro entero y la distingue de todos nosotros, en ocasiones puede ser el registro de una historia, la marca que sus vivencias han dejado, lacerando su rostro para no ser olvidadas. Puedes imaginar a un hombre celoso, quien, mortificado y espantado al pensar en un sinfín de infidelidades, toma una navaja y cruelmente traza esa línea por su rostro. Una historia trágica, sin duda. ¿Pero qué puede aprender la mujer de ella? Poca cosa, ¿no te parece? En cambio, ahora imagina esa cicatriz y piensa que ésta no fue hecha de un solo tajo y por un solo hombre, sino que ha venido dándose, deviniendo con el paso del tiempo. Ve a esa mujer cuando era una niña, alegre corriendo por el patio de su escuela. Algunos compañeros juegan con ella. Es un día soleado y los maestros prefieren que los niños jueguen al aire libre. Quizá, simplemente, es el receso y ella corre de un lado a otro. Su falda flota y sus piernas ágiles e infantiles brincan obstáculos, mientras su cadera le ayuda a esquivar compañeros de juego que desean atraparla. Ahora piensa en un dulce y tierno enamorado secreto que se abstiene de perseguirla. Él la adora pero calla su veneración. No sabe ni por qué razón ese sentimiento tan absurdo y hasta entonces desconocido se ha instalado en él. Mucho menos advierte los detalles que su febril alma detecta en la niña. Se siente, quizá, avergonzado. Y prefiere esconderse del mundo, ocultar su amor. De ninguno de sus compañeros ha escuchado algo semejante a lo que siente. Mientras tanto mira cómo los otros niños persiguen a la niña y ella les sonríe y la tierra suelta forma una nube alrededor de ellos. Ella pasa junto a su enamorado secreto y le dice algo o le hace un gesto. Desea incorporarlo al juego. Lo ve en su esquina, tímido y abstraído, y no puede entender cómo alguien en un día tan hermoso querría quedarse ahí, solo y arrinconado. “Ven, tonto, juega”, le dice ella, o alguna variante de esa frase. El encono y la frustración se arremolinan dentro del pobre niño quien no logra comprender que una sombra se ha postrado sobre de él y que momentáneamente ha perdido el control de su voluntad, arrastrándolo a salir corriendo tras la niña, hinchado de furia, hasta darle alcance y empujarla con fuerza. Él ríe. Piensa que todo ha sido un juego. No deseaba lastimarla. Pero la cara de la niña ha caído de lleno sobre un montículo de piedras, algunas de ellas afiladas y ahora sobre su rostro escurre un líquido rojo y una incipiente línea se dibuja entre su carne abierta. Hasta aquí la historia no dista mucho de la del hombre celoso y su presta navaja. Tanto el hombre como el niño actuaron bajo el dominio de una fuerza superior a ellos que ninguno de los dos supo controlar o comprender. Claro, la diferencia de edades desfavorece al hombre, quien atendiendo a su juicio pudo evitar empuñar su navaja. ¿Pero, acaso el niño no pudo a su vez haber mirado a otra parte, hacerse el desentendido y lidiar con sus sentimientos de otra forma? Sí, claro, todos podemos ser mejores. Pero el caso es que no lo somos. Lo importante es que el incidente, por desafortunado que haya sido, le dice algo a la niña, la acerca a un mundo desconocido, quizá no en el instante mismo en que en la enfermería un médico improvisado le zurce el rostro, mientras en el patio los demás niños son acarreados de vuelta al salón por unos atemorizados profesores quienes ahora tan sólo pueden pensar en el escándalo que la madre de la niña ejecutará cuando esa misma tarde, tan sólo un par de horas más tarde, se entere que el tierno rostro de su hija ha quedado desfigurado. ¡Y había heredado su belleza! Pero unos cuantos años más tarde, cuando sea una adolescente o aún después, cuando ya sea una mujer, aquella marca le hará recordar a aquel compañero que no pudo controlarse y en un arrebato arremetió contra ella, empujándola y haciéndola caer de cara contra un montón de piedras. ¿Y cómo eran esas piedras? ¿Por qué estaban justamente ahí? ¿A qué jugaba esa tarde? Y más importante, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese niño la empujó de tal manera? ¿Por qué esa tarde habría de cambiar su vida cuando ella tan sólo se divertía? Por otra parte, quizá ni siquiera recuerde a su compañero o al patio de su escuela y la marca que lleva en el rostro y que todos los días que se para frente al espejo está ahí, cayendo desde la frente, pasando entre sus ojos, descendiendo curvamente su nariz hasta detenerse a una nada de los labios, no le dice nada, excepto que la detesta, aunque en veces realza sus facciones y una que otra vez sirve para contarle a algún extraño una historia oscura o alegre, según se encuentre ese día su humor, de no ser porque esa marca supurada esa tarde en la enfermería de la escuela ha sido abierta al menos un par de veces más. Y es entonces cuando la cicatriz comienza a hablar, a tener un sentido más allá del que le dota el mero accidente. Unos años después, la niña es una adolescente e involuntariamente presencia el divorcio de sus padres. La situación le es incomprensible. Su padre se va de la casa y ella y su madre se quedan. La cicatriz respira. Ha pasado los últimos días intentando aferrarse a algo que le ofrezca un sentido, un porvenir menos sombrío. Pero la realidad es que tan sólo ha visto a su padre meter sus objetos en distintas cajas, hasta que llegado el momento estiba éstas en la cajuela de su coche y desaparece. Desconsolada ante la visión de la calle desierta, en la cual instantes antes su padre se despedía de ella y le aseguraba que esto era normal y que ella no tenía porqué culparse a sí misma, la niña entra desconsolada a su habitación y se avienta encima de la cama destendida. Si no deseas concederme un poco de tu confianza, al menos ofrécele al destino el beneficio de la duda. Pues entre las enmarañadas sábanas y demás objetos arrojados sobre la cama, se encontraba una afilada piedra de jade, objeto que su padre había dejado ahí como regalo de despedida y el cual deslizó su filo sobre el rostro de ella, siguiendo la línea ya indicada. La madre entra alarmada por los gritos de su hija y ya puedes imaginar el resto de la escena. Los años pasan y ella crece y conoce el amor de los hombres y comienza a creer comprenderlos un poco, mientras en su rostro aquella marca punzante la mantiene atenta y le recuerda que la irracionalidad es parte del juego. También se ha ido de casa y ahora es un ser independiente y este estado le confiere cierta confianza y fiereza. Es ahora una mujer bella e inteligente y una noche decide salir con una amiga a una fiesta. Los hombres la miran entrar y ella camina con confianza y se desenvuelve libremente entre ellos. Se sabe hermosa y no se avergüenza de ello. Al contrario, su altivez le confiere un brillo peculiar que realza aún más sus delicadas facciones. No desea entregarse a un solo hombre; eso sería demasiado soso, cuando puede acaparar la atención de todos. La noche transcurre y ella platica un poco con varias personas, hasta que finalmente una antigua pareja suya se le acerca y le pide que reconsidere y le abra su corazón. Ella apenas puede resistir las ganas de mofarse en su cara. ¿Reconsiderar? ¡Qué payasada! Pero se controla y tierna y pacientemente le dice que ya lo ha hecho y no hay nada más que decir, así son las cosas, así es el mundo y no podemos hacer otra cosa más que soportar estoicamente sus zarpazos. El enamorado insiste. Piensa ver en sus ojos una duda y quiere aferrarse a ella. Una amiga se acerca para ver si todo está bien. No hay problema. Se va. La mujer de la cicatriz comienza a perder la poca paciencia que le quedaba ante los indignantes ruegos de su enamorado. Ve sus labios moverse al hablar y detesta como estos se doblan un poco al final de cada oración. Aborrece sus ojos y la manera en que su pelo cae ligeramente sobre su frente. Sus manos, su incipiente barba, su olor agrio y su escaso humor son pequeños alfileres que se clavan en su despierta y atolondrada alma. Desea deshacerse de aquel llorón. Él la mira y le habla con suavidad. La música es estruendosa y la luz escasa. El humo se pasea libremente por el lugar. Los rostros van y vienen en un torbellino de sensualidad. Ojos y narices. Manos. Brazos. Los cuerpos flotan en aquel espacio sin tocarse pero ligeramente atraídos los unos a los otros. Ella finalmente empuja a su enamorado, le grita que deje de molestarla y que se esfume, después gira con vehemencia intentando dotar a sus jóvenes e inexpertos movimientos de dramatismo. Y en el sinsentido de todo aquello, con toda la fuerza que imprime a su huída se estampa contra la esquina de una escalera de acero, abriendo nuevamente aquella vieja amiga, de la cual ahora gorgotean jirones de espesa sangre. Y el círculo se cierra, de alguna manera. El bagaje sentimental de aquella cicatriz crece y estira sus tentáculos alrededor de cada aspecto de su vida. ¿Qué te dice esa cicatriz? Yo podría estar mintiendo y esa marca en su rostro tan sólo ser el recuerdo de la navaja de un viejo amor o algo aún más insulso. ¿Qué ves tú? ¿En qué mundo deseas vivir? Pero qué estoy diciendo, eso tú ya lo sabes.
El viejo se acerca a la mujer y le extiende su mando, ofreciéndose como pareja de baile. Los dos cuerpos giran uno pegado al otro, mientras la música crece e inunda el teatro entero. Las dos figuras papalotean por el escenario hasta que el volumen del sonido va ahogándose lentamente. Al final, sólo queda el hombre sobre la silla y el amorfo rasgueo de las cueras del violonchelo, hasta que el telón cae.